Esta vez vamos a volver a compartir citas de un libro que sólo está disponible en inglés. Se titula The Myth of Sanity (El Mito de la Cordura), y fue escrito por Martha Stout, psicóloga y experta en psicopatía graduada en Harvard. En algunos comentarios debajo de varios artículos, ya hemos mencionado a grandes rasgos el tema del cual trata este libro: la disociación.
De más está decir que alentamos a todos aquéllos que sepan leer en inglés a que se procuren y lean la obra entera. Por nuestra parte, seguiremos compartiendo material a medida que vayamos traduciéndolo.
Todos hemos sido expuestos a algún tipo de trauma psicológico durante nuestras vidas, y más aún, la mayoría de nosotros desconocemos las nebulosas lagunas que quedan después de dicha experiencia traumática, ya que casi siempre la experimentamos sólo de modo indirecto. [...]
Pero la realidad es que sentimos que estamos locos y nos sentimos un poco tontos cuando de vez en cuando no podemos recordar cosas simples que no deberíamos haber olvidado. (“Un caso de Alzheimer precoz”, bromean algunos, no mórbidamente, pero tampoco a la ligera.)
...siga leyendo, haciendo click en el título...
Sentimos nuestra locura, y a veces sentimos la acelerada sensación de no tener nuestras vidas bajo control. Durante los malentendidos y peleas con nuestros seres queridos, durante las mismas discusiones que han estado atascadas emocionalmente durante años y años. Los conflictos no terminan de aniquilar el amor que sentimos, pero tampoco se detienen. Y como sociedad, nos sentimos incompetentes y desesperanzados cuando reflexionamos acerca del alto índice global de divorcios (más del cincuenta por ciento).
Muchos –demasiados– de nosotros seguimos junto a nuestras parejas con un caparazón que nos aísla de ellas, justo con las personas que deberíamos, teóricamente, conocer mejor. Lo hacemos porque nunca estamos seguros del momento en que nuestro/a compañero/a o esposo/a va a sentirse agraviado/a, permanecerá en silencio, desatará una furia impenetrable cuando suceda algo o cuando digamos algo, y se convierta en un extraño, una persona diferente, alguien quien, con toda honestidad, desconocemos por completo.
O también observamos a nuestros padres a medida que envejecen, y viendo que el tiempo se acaba, ansiamos acercanos a ellos, ser sus amigos. Pero cuando pensamos en intentarlo, nuestros pensamientos se alejan de nosotros como venados asustados que corren hacia la espesura del bosque, y al siguiente instante, nuestra mente se encuentran en otro lugar, y pensamos en cómo ha aumentado el precio de la gasolina, en el memorando que debemos entregar en el trabajo, en una mancha en la alfombra, etc.
A muchos de nosotros nos resulta difícil, y algunas veces imposible, permanecer en una sola “modalidad”, ser constantes y reconocibles, incluso para nosotros mismos. Uno de los ejemplos más comunes de esta experiencia es el que consiste en retornar a “casa”, a la casa de nuestros padres. Después de una visita familiar, lo que notamos con más frecuente, ya sea que lo guardemos en secreto o que se lo comentemos a amigos, es: “me vuelvo una persona diferente. No puedo hacer nada al respecto. Sencillamente no puedo. De pronto vuelvo a tener trece años.” Somos ya adultos y quizás nos creamos muy sofisticados. Entendemos cómo deberíamos actuar, qué tendríamos que decir a nuestros padres. Tenemos planes. Pero a la hora de implementarlos, no lo logramos porque de pronto en realidad dejamos de estar ahí, presentes. Niños necesitados y descontrolados se apoderan de nuestro cuerpo y pasan a actuar por nosotros. Hasta que abandonamos nuevamente nuestros "hogares", somos incapaces de ser nuestro “verdadero” Yo.
Tal vez lo peor de todo, a medida que pasa el tiempo, es que a veces sentimos que nos estamos volviendo insensibles, que hemos perdido algo, cierta vitalidad que solía estar ahí. Al casi mencionar esto a los demás, notamos cómo aumenta nuestra nostalgia por nosotros mismos. Tratamos de recordar la exuberancia, o inclusive la alegría que solíamos sentir. Pero que ahora no podemos hacerlo. Misteriosamente, y antes que podamos entender qué fue lo que nos ocurrió, nuestra vida deja de estar llena de imaginación y de esperanza, y se convierte en listas de cosas pendientes que cada día intentamos terminar. A menudo sólo somo capaces de percibir un largo camino detallado de obstáculos que conducen a algún lugar al que no estamos tan seguros de querer llegar. En vez de tener sueños, nos protegemos apenas a nosotros mismos. Derrochamos nuestra breve y preciada fuerza vital en el intento por controlar daños.
Y todo eso debido a experiencias traumáticas que tuvieron lugar y acabaron hace mucho tiempo, y que, en la actualidad, han dejado de representar un peligro real. ¿Cuál es el proceso que nos lleva eso? ¿Cómo puede ser que los sucesos aterroradores de la infancia y la adolescencia que deberían haber terminado años atrás se las ingenien para enloquecernos y alienarnos de nosotros mismos en el presente?
Paradójicamente, la respuesta yace en una función mental perfectamente normal que se denomina disociación, una reacción común a todos los seres humanos cuando se ven enfrentados al miedo y al dolor extremo. En situaciones traumáticas, la disociación nos permite separar el contenido emocional –aquella parte de “nosotros mismos” que siente- de nuestra consciencia presente. Al desconectarnos así de nuestros sentimientos, tenemos mayores posibilidades de sobrevivir a la situación traumática, de hacer lo que debemos y de sobrellevar un momento crítico en el cual, de lo contrario, nuestras emociones obstaculizarían el camino. La disociación permite que una persona observe el evento traumático casi como si fuera un espectador, y esa exclusión de la emoción fuera del pensamiento y de la acción –la perspectiva del espectador– bien puede ayudarnos a no sentirnos profundamente abrumados profundamente en el momento en cuestión.
Por lo general, nuestro modo de expresar una reacción disociativa moderada –después de un choque automovilístico, por ejemplo– sería decir “sentí como si estuviera observándome a mi mismo mientras me sucedía. Ni siquiera estaba asustado/a”.
La disociación durante el trauma puede adoptar diversas formas; es una función de supervivencia. El problema surge más tarde, mucho después de que el acto haya acabado, puesto que la tendencia a desconectarnos de la realidad permanece intacta. Nuestros miedos del pasado nos entrenan a ser disociativos, a sentirnos seguros y tomar vacaciones psicológicas fuera de la realidad cuando ésta nos aterra o nos duele demasiado. Pero luego, esas vacaciones mentales pueden acecharnos en momentos en que no las necesitamos, o cuando no deseamos admitir su presencia ni reconocerlas. Sin razón aparente, huímos de nosotros mismos, del mismo modo en que se escabullen de sí mismos nuestros seres queridos, y estas ausencias psicológicas ocultas provocan caos en nuestras vidas y en nuestras relaciones interpersonales. [...]
[E]l trauma genera cambios en el cerebro...[E]l cerebro psicológicamente traumatizado alberga excentricidades inescrutables que lo hacen sobreactuar –o desvariar, para ser más precisos– frente a las realidades de la vida actual. Estos desvaríos neurológicos tienen lugar porque el trauma influye profundamente en la secreción de neurohormonas que reaccionan ante al estrés, tales como la norepinefrina. Dichas hormonas, por tanto, producen a su vez un efecto sobre varias zonas del cerebro relacionadas con la memoria, en especial la amígdala y el hipocampo.
La amígdala recibe información de los cinco sentidos a través del tálamo. Le añade un significado emocional y la retransmiten al hipocampo. Según cuán importante sea información, establecida por la amígdala durante su “evaluación”, el hipocampo se activa en mayor o menor grado para organizar la nueva información recibida y la integra a los datos ya existentes y relacionados con eventos sensoriales similares. En condiciones normales, el sistema consolida los recuerdos de manera eficiente, agrupándolos según la prioridad emocional que les atribuya. Sin embargo, un estímulo hormonal extremo (por ejemplo, en una situación traumática), da lugar a un colapso nervioso. Cuando el significado emocional registrado por la amígdala es abrumador, el hipocampo no se activa lo suficiente, lo cual hace que no organice de manera útil una parte del influjo traumático, ni lo integre a otros recuerdos. Por consiguiente, ciertos aspectos del recuerdo traumático son almacenados no como parte de un todo, sino como imágenes sensoriales y sensaciones corpóreas aisladas sin ningún referente temporal o espacial, y separadas de eventos.
A esto puede sumarse el hecho de que, cuando una persona se ve expuesta a un trauma, el área de Broca -la región del hemisferio izquierdo que procesa la experiencia y la traduce mediante el lenguaje- puede verse totalmente inhibida; Esto genera graves problemas, ya que es así como solemos compartimos nuestras experiencias con los demás, e incluso con nosotros mismos. [...]
Los recuerdos normales se forman gracias a un influjo adecuado de información hacia el hipocampo y la corteza cerebral. Están integrados como un todo y su significado puede verse modificado tanto por experiencias posteriores como por el lenguaje. En contraste, los recuerdos traumáticos incluyen fragmentos caóticos, ocultos lejos de las experiencias subsiguientes. Semejantes fragmentos de recuerdos no tienen asignadas palabras ni lugares, y son eternos. Incluso mucho después de que el trauma original haya sido relegado al pasado, es posible que los registros cerebrales consistan únicamente en fragmentos aislados y anónimos de emoción, imágenes y sensaciones que para el individuo suenan como una alarma descompuesta.
Peor aún, en un futuro, bajo circunstancias similares al trauma original –o tal vez sólo impactantes, cargadas de ansiedad o emocionalmente estimulantes–, se tendrá un acceso más fácil a los fragmentos de recuerdos relacionados con las amígdalas que a los recuerdos más completos que han sido integrados y modificados por el hipocampo y la corteza cerebral. A pesar de que estos últimos recuerdos, más unificados y mejor actualizados, serían más pertinentes en el presente, son los recuerdos de las amígdalas los que están más disponibles, y por ende, la persona “recuerda” el trauma en momentos inapropiados, cuando el peligro existente no deberia alcanzar para que se active semejante alarma. Incluso bajo condiciones de estrés casi insignificante, la persona traumatizada podría sentir que el peligro es inminente, con lo cual en ese momento será asaltada fuertemente por las emociones y sensaciones corporales, e incluso por las imágenes, sonidos y olores que acompañaron otrora a la gran amenaza.
He aquí una ilustración sobre cómo se manifiesta todo esto en la vida cotidiana: una mujer llamada Beverly lee el periódico mientras espera la llegada del tren, sentada en una estación suburbana. El artículo, que trata de un escándalo local, la intriga tanto que por unos minutos olvida quién es. De pronto, se oye el siflido agudo del tren que anuncia su llegada. Tras oírlo, Beverly queda extremadamente impactada. Deja caer la cabeza hacia atrás y pierde el aliento. Se sorprende de haber estado tan distraída y relajada en un lugar público. Le late fuerte el corazón, y en el instante en que se dispone a doblar el periódico, la invaden sensaciones corporales y olores que nada tienen que ver con la estación en esa mañana común y corriente. Si fuera capaz de identificar el olor, lo cual es imposible, lo llamaría “cloro”. Siente que su pecho se contrae repentinamente, como si los pulmones se estuvieran convirtiendo en piedras, y tiene un impulso urgente de abandonar el lugar, de salir corriendo.
En un abrir y cerrar de ojos, pasa a ver el pasado como si fuese el presente tanto a nivel perceptual como emocional. Estos fragmentos de sensaciones y emociones corresponden a los recuerdos procesados por la amígdala, que datan de tres décadas atrás cuando Beverly, durante su décimo verano, volvía a pie de la alberca pública y vio a su hermana menor morir instantáneamente tras haber sido atropellada por un automóvil. Ahora, treinta años más tarde, Beverly vuelve a sentirse así.
En su mente, esas sensaciones y sentimientos no están etiquetados como pertenecientes al recuerdo de aquel horrible accidente. De hecho, no están asociados a nada, porque nunca han estado acompañados de lenguaje. No pertenecen a ninguna narrativa, ningún tiempo o espacio, ninguna historia que Beverly pueda relatar acerca de su vida; son inefables y libres de toda forma.
El cerebro de Beverly contiene, en efecto, un dispositivo de alerta en desperfecto en su sistema límbico, una caja de fusibles que saltan sin ninguna buena razón y declaran una emergencia cuando no existe ninguna.
Para nuestra sorpresa, probablemente Beverly no cuestionará ni recordará esas intensas “advertencias” perceptuales y emocionales, porque al próximo abrir y cerrar de ojos seguramente ya se haya activado en su cerebro una reacción disociativa fuertemente anclada para “protegerla” del “sobrecogedor” recuerdo de su infancia. Quizás se sienta enojada sin razón aparente, o paranoica, o tímida como una niña. O tal vez sienta que ha entrado en un mundo de ensueño, turbo, lejano e imaginario. También es posible que por un rato se desprenda por completo de su “ser” y continúe moviéndose pero sin ser consciente de sí misma. Si esto último llegara a ocurrir aunque sea un poco, recordará así toda su experiencia: “Hoy, camino al trabajo, el tren llegó a la estación –¡y qué ruidoso que es el siflido!– y lo siguiente que recuerdo es que cuando llegó a mi parada.” Puede que incluso le parezca gracioso haber estado tan distraída.
La mayoría de nosotros no prestamos mucha atención a este tipo de experiencias. Pasan casi desapercibidas en nuestra vida cotidiana. Por tanto, no comprendemos cuánto tiempo de nuestra vida diaria gastamos en el pasado, reaccionando a las horas más sombrías que hemos vivido, y tampoco comprendemos cuán escurridizos y agotadores son algunos de esos recuerdos. El pantano de nuestra consciencia fragmentada se vuelve más hondo cuando en el transcurso de nuestra vida, este tipo de reacciones mentales “protectoras” se convierten en un hábito fuertemente arraigado. Estos músculos superdesarrollados pueden hacer que nos ausentemos del presente aun cuando no existe nada que haya evocado los fragmentos traumáticos del recuerdo. Algunas veces, la disociación puede manifestarse cuando estamos simplemente confundidos, frustrados o nerviosos, ya sea que reconozcamos nuestra ausencia o no.
Por lo general, únicamente aquéllos que sufrieron las historias traumáticas más agonizantes se sienten impulsados a descubrir y tal vez a modificar sus ausencias con respecto al presente. Sólo las adicciones, las depresiones mayores, los intentos de suicidio y la ruina psicológica total, frutos de los trastornos por trauma más graves, pueden constituir en algunos casos una motivación suficiente para atreverse a someterse a un nuevo modo de percibir la vida y a cambiar constantemente. Debido al modo en que se organizan nuestras conexiones neurológicas, confrontar los traumas del pasado requiere que uno vuelva a soportar mentalmente todo el terror, con su intensidad original, lo cual da la sensación de que la peor pesadilla se vuelve realidad y que el horror regresa. Debemos ignorar todas las advertencias autoritarias que nos envía el cerebro para evitar que permanezcamos presentes mientras recordamos las emociones dolorosas, y en casos en que la persona ha tenido un pasado extremadamente traumático, este proceso es poco menos que un acto heroico. [...]
Todos los seres humanos somos capaces de disociarnos psicológicamente. No obstante, casi todos lo ignoramos, y consideramos que los episodios “extracorporales” se hallan lejos de los límites de nuestra experiencia normal. La realidad es que las experiencias disociativas le suceden a todo el mundo, y en su mayor parte se trata de eventos bastante ordinarios.
Tome por ejemplo el caso de un hombre totalmente ordinario que entra a una sala de cine absolutamente común y corriente a ver una película famosa. Está despierto, alerta y reconoce el espacio y la gente que lo rodea. Está consciente de que su esposa ha ido al cine con él y que, cuando se sientan en sus asientos, está a su derecha. También sabe que tiene un cono de palomitas de maíz en su regazo. Sabe que el título de la película que ha ido a ver es El Fugitivo, y que el protagonizta es el actor Harrison Ford. Mientras espera que empiece la película, es posible que se preocupe por algún problema que está teniendo en el trabajo.
Luego, se apagan lentamente las luces de la sala, y comienza la película. Veinticinco minutos más tarde, ya ha perdido todo contacto con la realidad. No solamente ha dejado de preocuparse por su trabajo, sino que ni siquiera se entera de que tiene trabajo. Si nos fuera posible leerle la mente, descubriríamos que tampoco cree que está sentado en el cine, aunque esa sea la verdad. Ya no puede oler las palomitas de maíz; algunas caen del cono que ahora deja volcarse un poco de lado, porque ha incluso olvidado sus manos. Su esposa ha desaparecido de su vista, aunque cualquier otro observador vería que sigue sentada unos centímetros a su derecha.
Y sin moverse de su asiento, este hombre corre, corre y corre. No con Harrison Ford, el actor, sino con el fugitivo de la película. Dicho de otro modo, corre con una persona que no existe ni en el mundo real de este hombre ni en el de nadie más. Sus latidos se aceleran mientras escapa de un tren descarrilado que tampoco existe.
Este hombre totalmente común está disociado de la realidad. En efecto, está experimentando un trance. Algunos catalogarán sus percepciones como manifestaciones psicóticas, excepto por el hecho de que una vez terminada la película, regresará casi instantáneamente a su estado mental habitual. Leerá los créditos en la pantalla. Notará que se le han caído algunas palomitas, aunque no recuerde cuándo ni cómo. Dirigirá la mirada hacia la derecha y hablará con su esposa. Y probablemente, le dirá que ha disfrutado la película, del mismo modo en que todos tendemos a disfrutar cualquier tipo de entretenimiento dentro del cual podemos perdemos. Pero en realidad, todo lo que ha ocurrido es que, por un rato, tomó la parte de él que se preocupa por los problemas en el trabajo y demás asuntos “reales”, y la separó de la parte imaginativa de su ser, para que esta última pudiera tomar el mando. Disoció una parte de su consciencia.
Al explicar la disociación de esta manera, la mayoría de las personas pueden notar que a menudo se escapan de modo similar, ya sea en una sala de cine, en el teatro, o cuando leen un libro u oyen un discurso, o inclusive cuando sueñan despiertas. Es ahí cuando el término “extracorporal" o la expresión "salirse del cuerpo” les sonará familiar. Dicho llanamente, bajo ciertas circunstancias, en un espectro que va de las distracciones placenteras o molestas hasta la fascinación por el miedo o hasta el dolor o al horror, un ser humano puede ausentarse psicológicamente de su experiencia directa. Somos capaces de desplazarnos hasta a otro lugar. La parte de la consciencia que concebimos como nuestro propio “Yo” puede desaparecer por unos momentos, horas tal vez, y bajo terribles circunstancias, durante muchos más tiempo. [...]
Los patrones fisiológicos y los principales resultados entre la distracción, el escape, la disociación y el trance son prácticamente idénticos, sin importar el método. Las diferencias entre ellos parecen resultar no tanto de la manera en que la consciencia se divide sino de cuán seguido y por cuánto tiempo nos vemos forzados a mantenernos divididos. [...]
Observe a unos niños jugar, y se dará cuenta que los niños son especialmente "talentosos" a la hora de disociarse. Con la intención de jugar, un niño es capaz de hacerse a un lado en un segundo, y de convertirse en alguien o en algo más, o en muchas cosas al mismo tiempo. La realidad es aún más plástica durante la niñez. Se pretende que los juegos son reales y maravillosos y absorbentes. Queda claro para cualquier observador atento que los niños normales se regocijan ante su habilidad superior para salirse de sur propio “ser” e ir a otro lugar o convertirse en otra cosa. La nieve no es fría. El cuerpo no está cansado, aun cuando está a punto de desmayarse.
Dado que los niños tienen tanta facilidad para disociarse incluso en condiciones normales, cuando se enfrentan a una situación traumática, les resulta muy simple dividir sus consciencias en diferentes fragmentos y, con frecuencia, durante períodos prolongados. Esconden así el Ser o lo echan a un lado. De más está decir que esta reacción es útil, necesaria e incluso positiva para un niño traumatizado. De hecho, el estado disociado, lejos de ser disfuncional o descabellado, tal vez le salve la vida. [...]
Esta estrategia de adaptación sólo se vuelve disfuncional más tarde, cuando el niño ha crecido y ya no está cerca del trauma original. Una vez que el trauma original deja de formar parte del presente, las reacciones disociadas prolongadas ya no son necesarias. Pero al ser sido aplicadas intensamente a lo largo de los años, esta estrategia protectora acaba por desarrollar una suerte de gatillo sensible. El adulto en quien se ha convertido el niño ahora manifiesta reacciones disociativas bajo niveles de estrés que probablemente no provoquen disociación en otra persona. [...]
En los orígenes de la especie humana, el recién nacido promedio tenía posiblemente las mismas probabilidades de sobrevivir que una tortuga marina recién nacida que se desplaza sobre la arena en una playa llena de gaviotas. Nuestro pasado lejano estpa repleto de hostilidad. Nuestros cuerpos y nuestros cerebros fueron forjados con el calor de llamas blancas, y todavía en nuestros tiempos, en vísperas de un nuevo milenio, seguimos siendo el producto de esos comienzos romotos.
Del mismo modo que las tortugas bebé, en el pasado tuvimos que concentrarnos seriamente en la tarea de sobrevivir. Pero a diferencia de las tortugas, nuestra evolución nos permitió convertirnos en criaturas complejas, cognitivamente astutas, capaces de formar representaciones mentales, conscientes de la posibilidad de padecer lesiones, dolor y muerte. Comprendíamos los peligros reales y muchos otros riesgos potenciales. Reflexionábamos, planeábamos, soñábamos, y sentíamos miedo. Por obvias razones, nuestros poderosos cerebros nos fueron de gran ayuda en el momento de tratar de sobrevivir a los peligros de nuestro planeta. Y por razones menos obvias, nuestros complejos cerebros también representaron una desventaja. A modo de analogía, imagine que una tortuga de pronto tomara consciencia de que, de un momento a otro, la gaviota puede aplastarle su pequeño caparazón y arrancarle la carne. ¿Qué sucedería si esta repentina toma de consciencia hiciera que el pequeño reptil quedara paralizado de terror en su ruta hacia el mar en lugar de seguir escapando despreocupadamente? Sería instantáneamente devorado, por supuesto. Nunca tendría la oportunidad de desovar sus propios huevos.
Por este motivo es que el razonamiento es tanto una bendición como una maldición en lo que concierne a la supervivencia. Incluso los animales, cuando perciben a un predador en las cercanías, reducen su campo perceptual y han demostrado tener una capacidad muy útil de analgesia frente a situaciones de ataque. Los seres humanos hemos logrado disminuir el efecto de la maldición de poseer una consciencia más avanzada mediante diversas capacidades disociativas sofisticadas que, con frecuencia, nos permiten actuar de manera eficaz bajo circunstancias aterradoras.[...]
Nuestra fuerza mental ante circunstancias petrificantes es normal. ¿Pero qué tan normales son las circunstancias desesperantes en sí? Al comienzo de un nuevo siglo, ¿qué tan frecuentes son, en realidad, los monstruos que acechan a los seres humanos? ¿Cuántos de ellos todavía están aquí, en la era tecnológica? He aquí la respuesta, aunque les advierto que no les sentará bien:
Hoy en día, con frecuencia los rostros de los monstruos son diferentes. Pero seguimos viviendo en un mundo que asalta la consciencia de todos los niños. El hecho de que por lo general no nos veamos como seres traumatizados forma parte de un tributo al espíritu humano.
El abuso infantil... no es sino un comienzo, aunque según el Comité Nacional para Prevenir el Abuso Infantil (National Committe to Prevent Child Abuse), cerca del cuarenta y siete por ciento de los niños estadounidenses son como víctimas del maltrato infantil, de acuerdo con los registros de nuestras distintas agencias de protección al menor. Según cifras más conervadoras, ya sea de casos reportados o no, el 38 por ciento de las niñas y el 16 por ciento de los niños son abusados sexualmente antes de cumplir los dieciocho años.
El hecho de que los niños presencien escenas violentas es una característica integral de nuestras vidas. Tan sólo en Estados Unidos, el presupuesto de gastos médicos generado por la violencia familiar alcanza entre tres y cinco mil millones de dólares al año. Fuera de casa –en un estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología (American Psychological Association)– con niños en edades de primero y segundo grado de primaria en Washington, D.C., el 45 por ciento declaró haber presenciado robos, el 31 por ciento dijo haber presenciado tiroteos y el 39 por ciento afirmó haber visto cadáveres.
Pero en cifras mucho más elevadas que las de estas estadísticas se encuentran los niños totalmente ordinarios, provenientes de familias que no son violentas ni viven en el centro de la ciudad. Incluso los niños que no sufren abusos intencionales, o los que no están expuestos directamente a crímenes, presencian los arranques de furia y peleas entre sus padres dentro de sus hogares, y tienen acceso a la cobertura mediática de los crímenes más horrendos y de los eventos más sanguinarios. Concretamente, la lista de los eventos que atacan nuestra consciencia y que son presenciados incluso por los niños más protegidos es extremadamente extensa: accidentes graves, choques automovilísticos, la enfermedad y la muerte de seres queridos, el miedo hacia la burla de sus pares o la realidad de esta misma, procedimientos médicos petrificantes, batallas devastadoras por obtener la custodia, predicciones acerca de la extinción nuclear o de la destrucción ambiental, y lecciones macabras sobre cómo huir de ese “extraño” cuya llegada los padres temen constantemente.
Luego debemos reflexionar acerca de otras situaciones más graves, tal como, por empezar, la vulnerabilidad básica que representa el hecho de vivir en un cuerpo humano –el inevitable dolor corporal, y para algunos, la pérdida de algún miembro del cuerpo debido a la enfermedad, a un accidente o a trastornos genéticos. O, a modo de otro ejemplo, la lucha cotidiana de familias distribuidas por todo el mundo que temen por su bienestar emocional y físico debido a características inmutables tales como la raza o la etnia.
Vivimos dentro de cuerpos frágiles en un mundo hostil, especialmente duranta la infancia, y si nos detuviéramos para realizar el recuento de nuestras experiencias, descubriríamos que a pesar de que sólo algunos de nosotros hemos sido abusados, nadie está completamente exento, ni siquiera en plena era tecnológica.
Hasta ahora he hablado específicamente del trauma psicológico, y no del peligro o del daño en general. ¿Cómo definimos el trauma psicológico? ¿Qué clase de situaciones y eventos son traumáticos, en contraste con los que sólo son dolorosos o aterradores?
Una de las definiciones mayormente aceptadas y más útiles es la formulada por Alexander McFarlane y Giovanni De Girolamo, de la Universidad de Adelaida, Australia, y del Departamento de Salud Mental de Bologna, Italia, respectivamente. Al escribir acerca de la distribución y de los factores determinantes en las reacciones postraumáticas en distintas poblaciones humanas, McFarlane y De Girolano hacen notar que, en lugar de ser solamente aterrorizantes o dolorosas, las situaciones traumáticas son además “eventos que violan el modo en que solemos atribuir sentido a nuestras reacciones, estructurar lo que percibimos en el comportamiento ajeno, y crear un marco de trabajo para interactuar con el mundo en general. En parte, todo eso está determinado por nuestra habilidad para anticipar, protegernos y conocernos a nosotros mismos”.
En otras palabras, una persona que ha sobrevivido a un grave incendio en su vecindario puede sentirse perturbada pero no traumatizada, ya que la forma en que ve el mundo y a los demás no ha sido afectada, y porque se siente capaz de hacerles frente; y es igualmente posible que otra persona quede traumada a causa de un incendio al confudirlo con ideas sobre lo que puede sucederle, y porque el fuego la obliga a confrontarse a su propia impotencia.
Por definición, un evento traumático, ya sea objetivamente trágico o no, abre un pasillo en la mente que nos lleva a temer nuestra impotencia y la posibilidad de morir. Un factor de estrés traumático es abrumador no por ser necesariamente colosal -los observadores pueden no percibirlo como tal-, sino porque posee un cierto significado para la persona que lo vive.
Imaginen a dos paracaidistas. La paracaidista A lleva muchos años practicando este deporte. La paracaidista B, en cambio, está por saltar de un avión por primera vez en su vida. En el momento en que acostumbra hacerlo, la paracaidista A tira del hilo para abrir el paracaídas. No se abre. Está sorprendida, ya que al ser una paracaidista con experiencia, cree que su paracaídas debería haberse abierto. Deberá verificar nuevamente su trabajo una vez que haya puesto los pies en la tierra. Pero sabe que cuenta con un paracaídas de emergencia para casos como este. Deja pasar otros treinta segundos, mientras disfruta de la caída, y después activa el paracaídas de emergencia, que se abre inmediatamente.
La paracaidista B, cuando llega el momento de abrir el paracaídas tal y como se lo han enseñado, ruega que todo salga bien. El paracaídas no se abre. No puede creer que eso le esté sucediendo. Piensa que está al borde de la muerte. Se imagina cayendo en picada sin poder hacer nada para evitarlo, y comienza a gritar, pero el viento se traga el sonido. Durante aproximadamente treinta segundos, ve cómo vida pasa delante de sus ojos y lucha por encontrar su paracaídas de emergencia. Finalmente, activa el dispositivo de emergencias, y el paracaídas se abre inmediatamente.
Para la paracaidista A, éste ha sido tan solo un salto más. Para la paracaidista B, fue un evento traumático, que tal vez le traiga años de pesadillas y recuerdos que la invadirán. Para cualquier observador, se trata de dos escenas más o menos idénticas. Para las participantes, poseen dos significados totalmente diferentes.
El significado es lo importante. Es el factor que determinará si se abre o no el pasillo mental hacia la impotencia y la muerte, o si permanece cerrado y lo ignoramos, como sucede por lo general. Y el significado que atribuimos al evento amenazador está determinado, en parte, por “nuestra capacidad para anticipar el peligro, protegernos, y conocernos a nosotros mismos”, como lo describirían McFarlane y De Girolamo. Cuanto más seamos capaces de anticipar lo que puede sucedernos a continuación, más sentimos que podemos protegernos; cuanto más nos conocemos en general a nosotros mismos, más inmunes somos contra el trauma ante situaciones aterradoras o dolorosas.
Existe un conjunto extremadamente grande de personas que casi no poseen en su historial ejemplos de haber anticipado eventos, además de ser prácticamente incapaces de protegerse, y con apenas un conocimiento mínimo de sí mismas. Se trata de los niños, claro. Debido a su falta de experiencia en este mundo, los niños reciben traumas con mucha más frecuencia que nosotros, los adultos. Ciertas circunstancias que apenas logran generar una poco de ansiedad en los adultos pueden inspirar fácilmente un terror de vida o muerte en los niños, ya que todavía no han creado un “marco propio para interactuar con el mundo en general” que pueda serles útil. Este déficit pasajero es una de las connotaciones más fuertes y peligrosas detrás de la expresión: “inocencia infantil”. […]
Llegados a la adultez, son raras las veces en que podemos apreciar fuimos inocentes durante nuestra infancia. Una personita tiene que aprenderlo todo, literalmente: tengo diez dedos; el agua está mojada; mis juguetes caen hacia abajo y no hacia arriba. ¿Y qué es este planeta en el que he aterrizado, por cierto?
Una persona con tantas preguntas sin respuesta es tierna y receptiva como una flor por la mañana. También está a nuestra merced, y en peligro.
Como si eso no fuese lo suficientemente difícil para los jóvenes, las capacidades cognitivas inmaduras durante la temprana edad dificultan, y a menudo imposibilitan, la tarea de narrar en forma articulada lo sucedido durante el evento amenazador una vez que ya ha tenido lugar. Un niño pequeño no puede reflexionar y dar sentido a un episodio traumático, lo cual le permitiría relatarlo coherentemente a alguien que estaría en condiciones de ayudarlo a describir lo ocurrido con palabras y significado. Hasta la desafortunada paracaidista principiante puede comprender lo que le sucedió, ordenarlo en su mente, y descargarse contándole los treinta segundos más terribles de su vida a los demás, aunque al principio lo haga de manera algo obsesiva. Tal alivio no existe para un niño pequeño, quien seguramente sufrirá en silencio las secuelas de un trauma y recordará su experiencia con emociones y reacciones corporales, más que con palabras.
Por lo tanto, la triste verdad es que incluso los buenos padres, cariñosos y protectores, pueden ignorar por completo ciertas experiencias sufridas por sus hijos. A eso se suma el hecho de que los adultos tendemos a minimizar el terror que viven los niños, inclusive cuando conocemos las causas. Eso se debe al simple hecho de que para la gente con más experiencia y conocimiento acerca del mundo, dichas causas pueden parecer insignificantes. Para un niño, es terrible ver a un lobo comerse a Bambi; para un adulto, no es más que otra págin en un libro de cuentos para niños.
Concentrémonos ahora en los niños que no son víctimas del abuso (afortunadamente, la mayoría de los niños no son abusados por sus padres o tutores), y tomemos en cuenta tres traumas recurrentes durante la infancia; eventos que dieron lugar a un trauma, a diferencia de haber provocado solamente daño o susto. Los invitamos a tomarse un momento para observar la vida a través de los ojos de Dylan, un niñito de cinco años que se baja del autobús de la escuela en la parada equivocada; de Amy, una niñita de tres años que es operada de una fisura del paladar; y de Matthew, un niño de nueve años que ve cómo su madre rompe su propia vajilla china:
Dylan comenzó a ir al jardín de infantes el martes pasado. Hoy es miércoles. Es la segunda vez en su vida que vuelve a casa en autobús. Se siente un tanto nervioso por el niño grandote de diez años que está sentado a su lado, extraña a su mamá, y no se siente seguro de saber viajar en autobús. Casi todo lo que ha vivido en el último día y medio ha sido algo nuevo y Dylan está agotado, ansioso por volver a su sofá y mirar sus videos de Quack Pack. Su madre le prometió esperarlo en la parada del bus, igual que como lo hizo ayer. Dylan mira expectante por la ventana mientras el autobús recorre lugares que le parecen poco familiares.
Cuando por fin el autobús se detiene, un grupo de niños se acumulan en malón entre risas y gritos, y mientras se empujan se dirigen precipitadamente hacia la puerta. Bajan en una densa maraña de cabezas y brazos, y Dylan está parado entre ellos, confundido pero luchando por ser un buen pasajero. En la vereda hay algunos adultos. Saludan a los niños, y en cuestión de segundos, el autobús se ha marchado y todos se han ido de la parada.
La madre de Dylan no está allí. Y a medida que la gente aleja tomada de la mano, nadie se da cuenta de que este niñito de cinco años ha quedado solo. A Dylan ni siquiera se le ocurre llamar la atención de la gente. Está demasiado nervioso, y además, no los conoce. Se queda allí un rato parado, esperando que su madre venga a buscarlo. A lo lejos ve algo parecido a una pequeña estatua al borde de la calle, pero luego se convierte en camión gigantezco que toca la bocinas, y le pasa muy cerca, tras lo cual Dylan se tambalea y se apoya sobre unos árboles. Mira alrededor y decide que es mejor esconderse hasta que su madre llegue.
Se sienta bajo un olmo, oculto detrás de un pequeño terraplén. Estira las piernas y se recuesta contra el árbol. Su mochila nueva, que todavía tiene puesta, le sirve de almohadón. Se queda ahí sentado con la mirada fija, y comienza a dar golpecitos en el suelo con sus zapatos nuevos. Está asustado, pero sabe que su madre llegará pronto. Se queda allí una media hora, lo que duraría un video de Quack Pack, y luego piensa en lo impensable: tal vez su madre no llegue. Tan pronto como le surge ese pensamiento, siente el frío y la humedad; se le retuerce el estómago y se echa a llorar. Pronto, las lágrimas se convierten en un llanto desesperado. Llora inconsolablemente durante varios minutos, hasta que abre la boca para respirar. Luego se le ocurre algo: inhala lo más fuerte posible, se incorpora, y camina cuidadosamente al costado de la calle, mirando a su alrededor por un momento. Después grita: “¡Mami!” y luego, más fuerte, “¡Mami!”.
Dylan se encuentra a aproximadamente un kilómetro de su casa, en un barrio bonito y seguro en los suburbios de su ciudad. Mientras se mantenga lejos de la calle, no corre peligro, y lo sabe. De ambos lado de la calle, ve hogares tranquilos de clase media. En realidad, todo lo que Dylan tiene que hacer es acercarse hasta alguna de las casas y golpear a la puerta. Un adulto saldrá sin duda a recibirlo y llamará de inmediato a su madre. Pero Dylan, de apenas cinco años, no sabe que debe hacer eso. En el poco tiempo que ha vivido en la Tierra, nunca ha golpeado a la puerta de un desconocido. Nunca ha ido solo a casa de extraños. Y en el estado de pánico en que se halla, cree que no hay nadie dentro de esas silenciosas casas, que no son más que otro aspecto de todo lo impersonal y aterrador que lo rodea.
Luego de gritar “Mami” un poco más, se da por vencido y regresa al árbol detrás del terraplén. Sus pantalones están sucios, con la marca del lugar donde se sienta. siente frío en esa noche cálida de septiembre, y tiembla. Susurra “Mami” una vez más, y deja caer algunas lágrimas más por sus mejillas. Después se calma. Se sienta tranquilo bajo el árbol, mientras lo engulle esta trágica situación. Está perdido. Su madre se ha ido. Nunca volverá a hablarle. Nunca volverá a casa.
Permanece así durante otra hora. Comienza a sentir que el mundo está muy lejos, y que él no es más que un punto diminuto que flota en algún lugar de ese turbio espacio gris. Se pregunta, con cierto desapego, si va a morir. Termina por no sentir nada, ni siquiera frío. Con su mochila aún sobre los hombros, se acomoda en posición fetal en el suelo, y su mente se desprende por completo de sí mismo y de lo que lo rodea.
Una hora más tarde, Dylan vuelve en sí cuando su madre se arrodilla apresuradamente a su lado y lo carga en brazos. A su alrededor también hay otros adultos. Sin rasgos de emoción, Dylan dice, “¿Mami?”. Su madre llora y está feliz al mismo tiempo, y no se da cuenta de que Dylan no lo está.
Alguien conduce a Dylan y a su madre a casa. Se sientan en el asiento trasero, donde su madre lo abraza y lo besa una y otra vez, y le dice que todo está bien. Dylan no responde. Cuando llegan a casa, su madre hace algunas llamadas telefónicas emotivas, y luego le prepara una sopa de pollo a Dylan. Al ver que no la toma, le dice una vez más que ya pasó el peligro. Le asegura que de ahora en más, ella misma irá a buscarlo al jardín de infantes. No más autobús escolar. Luego, al sentir que es en vano, le sugiere que se sienten juntos en el sofá a ver unas películas. Lo abraza mientras él mira la pantalla. Dylan no hace ningún comentario, y tampoco se balancea contra los muebles de la manera como suele hacerlo, pero ella sabe que debe estar agotado, y seguramente aún asustado, como ella.
Cuando acaba la película, observa que Dylan está pálido. Espera que no se haya enfermado tras haber estado recostado en el suelo sucio, y le sugiere que vaya a la cama, si bien aún es temprano. Sin protestar, Dylan deja que su madre lo acueste, y adopta una posición fetal.
Cuando imaginamos cómo se llevó a cabo este suceso en la mente de Dylan, vemos que sufre de mucho más que de cansancio y miedo. Está traumatizado. Su modo tan nuevo de ver el mundo y la gente que lo habita acaba de ser violado, y su capacidad para desempeñarse en la vida se ha visto completamente doblegada. A los cinco años, ha imaginado la cara de la muerte, y ha notado cómo uno puede frenar tales imágenes mediante la disociación. Todo esto a pesar de que objetivamente no existió ningún peligro y que la historia ha tenido un final feliz.
Pasemos ahora a la mente de Amy, una niña de tres años que acaba de ser operada.
Sus padres la adoran. Después de nacer, cuando el médico le dijo a sus padres que la niña tenía una fisura en el paladar, ellos se propusieron buscar todos los tratamientos posibles, menos dolorosos y traumáticos para la bebé. Ahora son las dos de la mañana del día siguiente a la operación de Amy, una intervención cuyo propósito consiste en facilitarle el habla. La niña se despierta por primera vez desde que fue operada, en la habitación de un hospital privado, donde ambos padres duermen en una cama plegable a su lado. Pero la habitación está totalmente oscura, y Amy no sabe que sus padres se encuentran allí, y mucho menos dónde está. Aún bajo el efecto de los sedantes, lo último que recuerda es haber entrado en un hospital aterrador, y recibir una inyección. Se pregunta si por casualidad está en su cama. Levanta apenas la cabeza, pero al hacerlo, el cuello le duele mucho. Asoma los brazos, pero se golpea, y nota que a su lado yacen objetos fríos. Asustada, vuelve a meter los brazos bajo las sábanas y permanece inmóvil. Por suerte, como está oscuro Amy no ve la aguja pas las tranfusiones que tiene clavada un su antebrazo izquierdo.
Más tarde recuerda que le dijeron que la operarían y que debería quedarse en el hospital. Le dijeron que dormiría en una cama allí. Pero recordar esta información no la ayuda. Se asusta más y más. ¿Por qué está tan oscuro? ¿Es de noche? En su casa duerme con la luz encendida. Quiere prender la luz y ver a su madre. Intenta llamar a su “Mami”, pero todo lo que surge de sus labios es un sonido suave y casi imperceptible, nada que se parezca a un ‘Mami’. Y por alguna misteriosa razón, le duele intentar hablar.
Deja de intentar hacerlo, y vuelve a quedarse quieta. Es ahí cuando comienza el verdadero. Algo bastante desconocido para Amy, la medicación analgésica está perdiendo su efecto. Dentro de unos cincuenta minutos, una enfermera entrará a la habitación y administrará un calmante; pero esos cincuenta minutos pasarán muy despacio para Amy. El dolor comienza a esparcirse tanto por su boca y su cabeza que la pobre niña no puede soportarlo. ¿Qué le está sucediendo? ¿Por qué le duele tanto la cabeza? Las lágrimas corren por su rostro y ruedan como cataratas hasta sus orejas. La habitación está oscura; no puede ver nada. Y está sola.
Permanece lo más quieta posible e intenta comprender. ¿Qué problema tiene? ¿Qué le dijeron Mami y Papi acerca de lo que tenía? Recuerda que varias veces le dijeron algo sobre su boca, su ‘paladar’. ¿Qué es eso? No puede recordarlo. Pero lo que sí recuerda es que no es como los demás niños. Tiene algún defecto. Recuerda que tiene un grave defecto.
El dolor se intensifica, y Amy se pregunta si no estará muriendo, tal y como cuando pusieron a dormir a Winston en la veterinaria. Quizás Mami y Papi la dejaron allí de la misma manera en que lo hicieron con Winston. Él tambipen tenía un problema. Intenta llamar nuevamente a sus padres, pero no sale ningún sonido de su boca, sino más dolor. A esta altura siente tanto dolor que apenas logra respirar. Se sumerge en sumente y observa el dolor. Es una luz brillante que se intensifica a medida que la observa. Al cabo de uno o dos minutos, Amy siente como si su cuerpo hubiese desaparecido y lo único que queda es la luz.
Para cuando llega la enfermera para suministrarle un calmante, tal y como estaba previsto, a Amy le ha bajado la temperatura hasta treinta y seis grados. Dado que la niña permanece inmóvil, la enfermera cree que está durmiendo y la cubre suavemente con otra manta. Luego, se da cuenta que Amy tiene los ojos abiertos. Habiendo prometido a sus padres que les avisaría si la niña despertaba, la enfermera enciende la luz y los despierta dulcemente. Los padres se levantan de un sobresalto. La madre observa que la cara y el pelo de su pequeña están húmedos, y se pregunta preocupada si ha estado llorando.
Después toma la mano de Amy y le susurra al oído, ‘Mami y Papi están aquí, cariño. La operación ya se acabó. Estuviste genial. Todo está bien’.
Otro final feliz. Los padres de Amy se la llevaron pronto a su casa, donde continúan cuidándola con mucho cariño.
Pero Amy nunca les hablará acerca de sus cincuenta minutos de calvario; a esta niñita de tres años le faltan palabras para poder expresarlo. Y sus padres nunca le pedirán que se los cuente, ya que desde su punto de vista, nada malo ha ocurrido.
Por último, viajemos hasta el mundo interior del pequeño Matthew, de nueve años, cuyos padres resentidos y disgustados suelen pelear a gritos en su casa. Dichas peleas son mayormente verbales, pero para Matthew son extremadamente aterradoras, a pesar de la ausencia de violencia física. Le preocupa que su familia se separe. Se pregunta qué le deparará el destino si eso sucede. Y como es común en los niños, cree que, de alguna manera, todo debe ser su culpa.
Su madre es especialmente violenta e impulsiva. Cuando se enoja, parece otra persona. Se le desfigura la cara y cierra los puños, dando la impresion de que desea asesinar a alguien. De hecho, cuando pelea con su esposo, tiene la costumbre de decirle que algún día lo matará. Cada vez que Matthew escucha esas palabras, se siente vacío y paralizado.
En esta noche particular, el padre de Matthew se ha ido de la casa en su auto, en medio de otra disputa exaltada. El acongojado Matthew se ha estado escondiendo en su habitación, aparentando ver la televisión. Cuando escucha a su padre irse, baja en puntas de pie hacia la cocina para verificar el estado de las cosas. Su madre se encuentra allí, de frente a la pileta de la cocina, con sus manos sobre el borde. Sus hombros se alzan, y murmulla malas palabras. Matthew decide volver a su habitación, pero antes que pueda irse, su madre se arremolina y comienza a gritar las mismas maldiciones a viva voz. Le tiembla todo el cuerpo. Observa los alrededores de la cocina por un momento, hasta que sus ojos se posan sobre un gran jarrón chino, una de sus más preciadas posesiones. Mientras Matthew mira aterrorizado, ella toma el jarrón y lo lanza contra la pared. El jarrón se destroza, diseminando pedazos de vidrio roto por todo el suelo.
Luego, se da cuenta que Matthew está ahí. Dice, “Hola, hijo. Mira esto”. Y con Matthew como testigo estupefacto, abre las puertas de vidrio del armario que contiene la vajilla de oro china de su casamiento, y procede a lanzar los platos, uno por uno, contra la pared, como si fueran discos. Finaliza cada demolición con un epíteto, por ejemplo “¡Ese gusano!” No mucho tiempo después, hay una gran montaña de vajilla china arruinada sobre el piso de la cocina. Cuando todos los platos se han acabado, se sienta a un lado del desastre que ha hecho y llora.
Temblando visiblemente –ya que su madre parece letalmente fuera de control– Matthew agarra una escoba y una pala e intenta reestablecer un poco el orden. Deposita toda la vajilla china rota en tres grandes bolsas de papel.
Luego de un rato, su madre se calma, y le agradece.
A la mañana siguiente, cuado Matthew sale de la cama y comienza a vestirse, recuerda infelizmente que anoche sus padres habían tenido otra pelea. Cree que su padre se fue en plena pelea, pero no está seguro. Matthew no recuerda haber bajado las escaleras luego de escuchar a su padre salir. No tiene memoria de la debacle acontecida en la cocina. Cree que se pasó la noche mirando TV en su habitación, pero por algún motivo, no recuerda que vio.
Matthew se dirige a la escuela deprimido por la pelea, pero nunca recordará la escena que lo abrumó por completo, y que causó su eliminación progresiva. Y sus padres nunca prestarán atención a su ser psicológico, ni le preguntarán como está haciendo frente a su tumultuoso grupo familiar. Ellos tienen demasiados problemas.
Dylan, Amy, y Matthew han atravesado situaciones que la mayoría de los adultos, viéndolo desde afuera, lo describirían como "malas," o "atemorizantes", o quizás "desagradables". Pero para los niños, estos eventos fueron más que malos; fueron traumatizantes. Estos tres niños no fueron abusados deliberadamente…pero sus jóvenes sistemas de significados fueron violados, y sus limitadas estrategias auto-protectoras fueron probadas hasta el punto de falla. Sin embargo, brevemente, se abrió un corredor hacia la aniquilación en cada nueva alma. Pero ni Dylan ni Amy ni el Matthew de nueve años tendrán, de adultos, memorias inteligibles de los episodios traumáticos en sus vidas. Cuando crezcan, si alguien tiene la oportunidad de preguntarles si sufrieron de niños, ellos –como la mayoría de nosotros– responderán con un confiado “No, por supuesto que no”.
Estos son ejemplos de traumas primarios que pasan desapercibidos en las vidas de niños comunes, no abusados, provenientes de barrios bonitos en el mundo desarrollado. Es lo suficientemente perturbador. Pero de modo escalofriante, el trauma posee un segundo mecanismo incluso más encubierto. Puede afectar a niños y adultos directamente, como en un trauma primario, o puede funcionar por cuenta ajena, hacer un largo y sigiloso salto desde la mente de una persona hacia la de otra, a través del espacio y el tiempo. El trauma secundario, de clase vicaria, es un término comúnmente utilizado por psicoterapeutas, para referirse al hecho de que una persona (tal como un psicoterapeuta) puede empezar a mostrar síntomas significativos de estrés postraumático meramente por escuchar una y otra vez las historias de experiencias traumáticas de otras personas (tales como pacientes traumatizados). El trauma secundario ocurre silenciosa y penetrantemente en las vidas de aquellos que no son psicoterapeutas y quienes no tratan a pacientes traumatizados, por la simple razón de que en un mundo donde tantos niños nunca han dormido en un colchón, la miseria extrema humana no está excluida de ninguno de nosotros.
En 1993, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Sociedad de la Creciente Roja señalaron en el Informe de Desastres Mundiales que en el cuarto de siglo entre los años 1967 y 1991, desastres en varios lugares alrededor del mundo terminaron con la vida de siete millones de personas, y afectaron directamente a otras tres mil millones. En el mismo informe, la Cruz Roja estimó que, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y 1991, cerca de 40 millones de personas murieron en guerras y conflictos, nuestros desastres interminables generados por el hombre.
Ciertamente, observándolo con frialdad objetiva, estamos exhaustos como especie.
Si nos alejamos un poco del mundo desarrollado, encontramos que más de un quinto de la población mundial todavía vive en extrema pobreza, y la expectativa de vida en algunos de los países menos desarrollados es de cuarenta y tres años. Al menos mil millones de personas en nuestro planeta sufren de hambre crónica, y un niño muere de desnutrición cada cuatro segundos. La Organización Mundial de la Salud informa que la mitad de la humanidad todavía no posee acceso al tratamiento de enfermedades comunes y a las medicinas más fundamentales.
En términos de espacio y tiempo, no estamos muy lejos de niveles similares de sufrimiento humano, aunque rara vez reflexionamos sobre este hecho. Si se compara la historia de la humanidad con el tiempo transcurrido en una hora, el denominado mundo desarrollado apenas posee una vida de pocos segundos. Muchos de nuestros bisabuelos, e incluso abuelos, vivieron sus vidas en condiciones que nosotros consideraríamos insoportables.
El horror común está a solo dos o tres generaciones detrás de nosotros y en algunos lugares, ni siquiera detrás de nosotros. El Holocausto es una memoria viviente. Otros proyectos de genocidio étnico están siendo perpetuados mientras se escriben estas palabras. Y muchos de nosotros hemos escuchado las historias, generalmente cuando éramos niños, y por lo general provenientes de quienes nos preocupamos. Para algunos, los relatos eran sólo sucesos intrascendentes. Pero para otros, las historias se trataban de sobrevivir al hambre diariamente, o a la guerra, o al campo de concentración.
Uno de los ejemplos más conmovedores del trauma secundario que he conocido involucra a una mujer que visitó a varios terapeutas a causa de una pesadilla vívida. Esta pesadilla interrumpía su sueño cada noche, dejándola crónicamente exhausta. Magda, de cuarenta años, era la nieta de un físico Polaco, cuya hija, la madre de Magda, emigró a los EEUU justo después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Cuando abandonó Europa, la madre de Magda era la única sobreviviente de una gran familia diezmada en los campos.
El padre de Magda era un físico norteamericano, y a cuya madre conoció poco después de su llegada, cuando todavía era estudiante. Según relatos de su padre, la niñez y adolescencia de Magda, transcurrida en un lugar idílico en el oeste de Massachusetts, había sido financieramente privilegiada; y gracias a su madre, había sido tratada gentilmente y cuidada obsesivamente.
“Las reuniones de salón siempre eran un gran evento. Ella siempre iba a la peluquería, incluso de muy pequeña”.
De adulta, Magda mantuvo bien largo su cabello castaño, y lo llevaba invariablemente en forma de trenza francesa.
Cuando le pregunté a Magda si había sido traumatizada, respondió, “No, por supuesto que no. Nada de eso”. Pero de cierta manera, dada su considerable inteligencia y sus distinguidos antepasados, Magda no había estado a la altura de las aspiraciones que su familia esperaba. De niña, quería ser doctora, como su padre y su legendario abuelo. En cambio, abandonó la Universidad de Harvard en su primer año, y pasó más de dos décadas atrapada por su pesadilla, sufriendo intermitentemente de una gran depresión, y pasando desapercibida como enfermera auxiliar.
“Es la historia que me contó mi madre”, explicó tristemente, “excepto que no es mi madre. Soy yo”.
“¿Eres tú? Quieres decir, ¿eres tú en el sueño?”
“Sí. Es lo que le sucedió a mi madre, sólo que me está pasando a mi. Una y otra vez, cada noche”.
“¿Tu madre te ha contado una historia de lo que le sucedió en la guerra?”
“Oh sí, varias veces. Siempre la misma historia sobre el campo”. “¿Qué edad tenías cuando escuchaste la historia por primera vez?”
“No lo sé realmente. No recuerdo. Debo haber sido muy pequeña”.
“¿Y tu sueño es siempre el mismo?”
“Siempre el mismo. Siempre igual de malo. Estoy con muchas personas en una especie de fila extensa. Estoy desnuda, y tengo mucho frío. Alguien me empuja al suelo y veo que le hablan a mi madre y a mi padre. Yo grito ‘¡Madre!’ pero alguien me golpea fuerte. Me levanto gritando. Me despierto gritando cada noche”.
“¿Esto es exactamente lo que tu madre te ha contado que le sucedió?”
“Sí, exactamente….excepto, bueno, excepto que ella no era una niña pequeña, y en mi sueño, yo soy una niña pequeña”.
“Es terrible. Cuando te despiertas gritando a causa del sueño, ¿qué haces?”
“Me levanto y camino por mi departamento. Prendo todas las luces, y toco algunas cosas. Toco el gran sofá y las suaves cortinas. Toco los números del teléfono de la cocina, cosas así. Necesito cosas que me traigan al aquí y ahora, o algo. El sueño es tan real. Y luego de hacer eso durante un rato, creo que empiezo a ponerme realmente entumecida. Ya no asustada por el sueño, en cambio me siento un tanto insensible. Me despierto en el sofá muchas veces por las mañanas.
Magda era atormentada por su sueño cada noche de su vida, y nuestro progreso en la terapia era extremadamente lento.
Mientras todavía era joven, había jurado no convertirse en madre. Durante una sesión, cuando le pregunté el porqué, respondió sin demoras que el mundo era demasiado peligroso para los niños.
“Pero tu vives en Nueva Inglaterra”, dije, “y la Segunda Guerra fue hace mucho tiempo”.
“Tienes razón, por supuesto”, respondió. Pero luego apartó la vista, y se quedó mirando una silla vacía del otro lado de la habitación.
(Marta Stout, The Myth of Sanity; El Mito de la Cordura)
Comentario: Esperamos que les haya interesado y servido esta cita. Si tomamos consciencia de nuestro grado de disociación e intentamos curar las heridas de nuestra infancia, podemos volvernos capaces de evitar disociarnos en situaciones en que nos vemos amenazados, y luchar por nuestro destino. El psicópata sabe muy bien que si dice o hace ciertas cosas, nos hará disociar, inhibiendo así nuestra capacidad de defendernos correctamente. Sabe también que una vez disociados, no seremos más capaces de ver su manipulación objetivamente, ya que por dentro estaremos reviviendo inconscientemente un episodio reprimido, totalmente desconectados del momento presente.
Cuando más se conoce uno a sí mismo, menos susceptible se vuelve a la infelicidad provocada por el trato injusto del psicópata. Y a eso se añade la capacidad de hacer frente a muchísimas otras situaciones, y a no vivir esclavos de nuestro trauma. Es difícil confrontar las emociones del pasado, pero quien lo hace, descubre que ese dolor se transforma luego en liberación. ¡Ánimo!






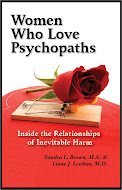





5 comentarios:
Excelente artículo. Gracias por compartirlo. Me ha sido de gran utilidad y me da ánimos para seguir adelante. Gracias.
interesante, me ayudara a profundizar mas en el tema, pero es interesante como la inocencia de la infancia nos hace vulnerables,
gracias, por que comprenderse mejor es el camino a sentirme mejor
Hola, en estos momentos mantengo una relacioncion, que llevamos un año y medio,a los cuatro meses de conocerle, descubri su engaño cunado lei un mensaje del celular de la que era supuestamente su amiga, diciendole "te quiero mucho guera, dejame terminar la carrera y me voy contigo a vivir" para esto nosotros aya viviamos juntos, de ahi mi amiga me dijo que era un socipata, fui a terapias y por un momento me senti bien, un dia cortaba con el y despues regresaba fue tan desgatante pero alfina regrse denuevo con el, me confunde, actua como si no lo fuera y despues vuelve actuar como antes. me gustaria saber si es un sociopata. encaja en sus descripciones pero se ve tan bien, no se ve como un delincuente y se ve tan normal, èl trabaja y estudia la universidad. gracias
Parecerán normales, pero son 'asesinos lentos' para mi. Van matando poco a poco ,la moral, la vitalidad, te quitan la alegría de vivir. Yo les devolvería el daño hecho...pero es imposible, como no son normales, nada humano les afecta. Es una pena, pero ahí están. Están para vivir de los otros sin escrúpulos.
Gracias por su ayuda! creanme que entiendo todo lo que en este blog estas escrito, per mi situacion es la siguiente y tratare de ser breve: tengo un trabajo que me gusta y en el cual gano mucho dinero, pero tengo un jefe que es psicopata y muy narcisista y creo que esta obsecionado conmigo, esto puede suceder? demas esta decir que en lo que a sexo normal se refiere ya paso de todo, no me exige otra cosa por que sabe que no accedo, pero este no es el problema. el problema es que pretende que este siempre a su dispocicion desde un tiempo hasta aca despues de la relacion me siento muy mal , me siento usada,y he comprobado que despues de estar conmigo inmediatamente se va con otras mujeres o despues de estar con otras mujeres pretende estar conmigo. y es a partir que lei este blog que entendi mas o menos algo. se que soy una victima pero entiendo que debe haber alguna falencia en mi ,que me llevo a esta situacion, mi consulta es si hay alguna manera de manejar esta situacion sin renunciar a mi empleo.desde ya muchas gracias.
Publicar un comentario